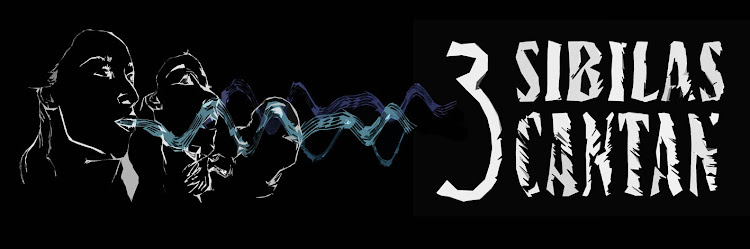Las multinacionales son monstruos sin alma, con una ambición desmedida y con un único y claro objetivo: hacer pasta; cuanta más, mejor. Nunca miran atrás y nunca reparan en nadie ni en nada que no sean ellos mismos y su causa.
Con el tiempo, estos monstruos etéreos (pero reales) terminan engullendo a todo el que se les acerca. La humanidad pasa a dividirse a sus ojos en siervos y víctimas; algunos de estos le son fieles, consentidores; otros menos; pero todos son (somos) siervos y víctimas al fin y al cabo. Mientras, los monstruos, sólo son fieles al dinero…
Algunos siervos, como digo, conservan su humanidad y reniegan de su condición, aunque trabajen para el monstruo. O no comparten su ética o no la entienden. No reparan en que su gurú no tiene alma y que no responde ante nadie; que no se detiene jamás.
Estos monstruos tienen una lujosa piel de cordero y se nos venden como amigos. Sin embargo, como ocurre con toda relación, el trato y el tiempo nos revela tal cual somos.
Volkswagen es una multinacional. Y hoy puedo manifestar, sin hacerlo a la ligera, que el monstruo Volkswagen no es amigo mío. Sin embargo, me compadezco de algunos de sus siervos con humanidad y por ellos dejo pasar ciertos desmanes. Tras lo que a continuación relataré, han quedado así cuentas entre el monstruo y yo que, de todas formas, hubieran sido imposibles de saldar cara a cara.
Algunos siervos, mezquinos y cercanos al monstruo, creerán que algo de todo esto va con ellos, que salvaguardan al padre espiritual y ganan méritos con ello. Mientras, muy por el contrario, el monstruo sólo es fiel al dinero.
Nadie nos obliga a comprar los productos que estos monstruos generan, que jodidamente cierto es esto, pero se ha instalado en nuestros pareceres la idea de que hacerlo son todo ventajas en cuanto a calidad y rendimiento, entre otras cuestiones. Pero como todo el mundo sospecha y, poco a poco constata, no es así.
El prestigio, casi siempre, se fundamenta en el desconocimiento. La garantía es la tregua de la confianza.
Pues bien, los dioses saben que soy una sibila pacífica y sosegada. Por eso me previnieron de comprar aquella prestigiosa máquina de humanos, pues con ello sabían que desafiaba a los dioses terrenales. A esos etéreos e hipertróficos monstruos de cien cabezas. Huelga decir que no les hice caso.
Compré un Volkswagen Golf Plus (me cuesta un tremendo esfuerzo siquiera mencionar estas palabras) después de mucho mirar y en detrimento de otras marcas, con motores y prestaciones semejantes sobre el papel, y notablemente más baratos. Según rumores Volkswagen proporcionaba un plus de calidad y rendimiento sobre estas otras marcas. Lo que yo quería, en realidad, era un coche para muchos años, aunque tuviera que hacer un mayor esfuerzo económico de partida. Todo hacía pensar que ese esfuerzo se vería recompensado en el tiempo. Es la idea que una tiene cuando piensa en abstracto y de forma poco reflexiva en estas marcas, que es casi siempre, puesto que no es una idea sino una sensación que parece natural, y que viene desde no se sabe dónde y se ha instalado en el colectivo desde no se sabe cuándo.
Es notorio que los servicios que prestan los talleres oficiales de estas marcas de coches reconocibles, son notablemente más caros que los servicios que prestan los talleres sin tanto boato ni cromado en las puertas. Sin embargo, como la imprudente sibila que les relata, siempre tuvo en la cabeza que para el mayor rendimiento de su querida y mimada criatura mecánica, lo mejor era que estuviera en todo momento en manos de conocidos, pasó siempre las revisiones pertinentes en el taller Volkswagen, un sitio, por otra parte, muy mono y muy agradable de estar.
Pues bien, entre otras bondades, mi coche tiene un turbo, que es un artefacto que produce el mismo efecto en su ser que las espinacas en Popeye. Me dijeron en el concesionario que la criatura que adquiría era de gama media-alta, que el turbo aquel era bueno para el coche y que no debía faltar en una máquina como aquella (yo nunca había tenido un coche con turbo). Pensé que era cosa de los avances tecnológicos, del “pogreso”. Pues vale.
Lo cierto es que tanto chisme debajo del capó daba grima, intranquilizaba un poco…
La realidad fue que el turbo aquel cascó unas semanas antes de cumplir la garatía LEGAL Y OBLIGADA. Remarco lo de legal y obligada porque dicha garantía no es una gracia de la casa, que concede de motu propio, por lo guay y prestigiosa que es, sino que tiene que darla sí o sí. No es constatable, pero si presumible, que si dependiera de la casa, tal garantía no se daría o no se daría gratis. Vamos, que después y llegado el caso, no sería ético ni de presumir apelar a algo que se dió y que ya cumplió, si esto no era más que una gracia a la que sencillamente se estaba obligado.
De hecho, con todo lo que me estaba sucediendo, acerté a ver muchas garantías, todas borrosas. Como una ilusión acerté a ver como en mi cerebro mutaban rápido. A ratos me veía en el momento de comprar mi coche y reconocía la garantía como una garantía sugestiva, es decir, esa que tienes la sensación que te dará la marca por el concepto que tienes de ésta y por el trato que te están dispensando mientras dura el desembolso.
Luego reconocí levemente una garantía razonable, ética, si queremos, es decir, una que abarcaba la vida útil del coche. Era ésa y no otra , pensaba yo, la que debiera haber marcado la durabilidad de los componentes que integran el mismo. Es decir, un vehículo y todos los componentes que lo integran, entiendo que deben estar fabricados para que duren toda la vida que se presupone al mismo.
No sé cuan larga es la vida de un vehículo como éste, dependerá de muchos factores, claro está. En condiciones de uso normales, tal vez ¿quince años? o ¿trescientos mil kilómetros? Supongamos que sí. Pues bien, haciéndose este uso correcto del mismo, el coche y todos sus componentes deberían estar garantizados durante ese tiempo.
Una puede asumir (aunque no debería suceder) que sobrepasado el 70% o el 80% de esa vida estimada, alguna pieza del coche pueda dar muestras de su agotamiento o sencillamente falle, pero nunca en los dos meses siguientes a la expiación de la garantía legal y obligada, que se corresponde con la infancia del vehículo, como así sucedió. Es como si se garantizara el corazón y los pulmones de un ser humano durante los diez primeros años de vida. Podría ser legal, pero no sería ético, ni justo, ni de recibo.
El coche había sido tratado siempre como uno más de la familia. Había dormido siempre calentito y se le había exigido lo justo (tenía treinta y tantos mil kilómetros cuando sucedió). Todas las revisiones y atenciones le habían sido dadas por caras conocidas y fieles al monstruo; siempre en sus plazos.
Nadie supo explicarme entonces cómo había podido suceder una cosa así. Yo no había hecho otra cosa que seguir los consejos de la marca y de los fieles que me lo vendieron, pensando en que mi coche duraría así para siempre.
En el concesionario me decían que aquello no era normal, pero que no me preocupara porque el coche estaba en garantía y la reparación era gratuita. Vaya si me preocupé.
Dos años y medio más tarde, unos treinta y tantos mil kilómetros más allá (con setenta y nueve mil kilómetros), el turbo volvió a fallar. Estaba a doscientos kilómetros de casa, camino de casa de mi abuelita. En esta ocasión tuve que dejar mi “Volks” en un depósito de coches a la espera de que fuera traído por el seguro al taller de siempre, el de la marca.
Tardó una semana. Era agosto. Pasó otra semana antes de que el taller me diera el diagnóstico (era agosto). ¿Lo adivinan?: Se había vuelto a cascar el turbo. Esta vez, según la marca, ya no me amparaba ninguna garantía. Eso significaba que nadie estaba dispuesto ya a asumir responsabilidades, por muy amigos que Volkswagen y yo hubiéramos sido en el pasado. Vamos, que estaba sola y jodida.
La avería costaba 1700 euros, casi trescientas mil de las antiguas pesetas; más de un cuarto de los antiguos millones; un 7% de lo que costó el coche.
De repente lo vi todo cristalino: Si la primera avería hubiera sucedido unas semanas después, ahora estaría pagando el segundo turbo. Algo perverso.
El jefe de taller sólo tuvo que echar un vistazo a mi expediente en el ordenador para ver que aquello era “inexplicable” e injusto. De él salió, supongo que por vergüenza, la idea de pedir lo que vino a llamar una “atención comercial” al monstruo etéreo de cien cabezas.
El monstruo dijo NO, sin más.
Entonces el jefe de taller me facilitó el teléfono del servicio posventa y se quitó sutilmente de en medio en lo que a mí me pareció una maniobra mezquina. Aquel concesionario me había convencido para comprar tiempo atrás el coche. Fueron sus comerciales los que me dijeron “compra este coche, no te arrepentirás”. También son ellos los que se embolsan puntualmente el dinero de cada revisión. Sin embargo, en aquellos momentos críticos, quisieron hacerme creer que la cosa no iba con ellos. Lejos de ser ellos los que mediaran con el monstruo, se desdibujaron, se diluyeron, se esfumaron.
Llamé a posventa, vaya si llamé. Le dije a una señorita todo lo que tenía que decir. Me habló de un expediente abierto y de que habría que esperar.
Más tarde me llamó un señorito del departamento de atención al cliente. Volví a contarle a éste mis miserias. Tal y como éste último me lo pintaba, el departamento posventa eran los malos y el suyo eran los buenos. “Ambos departamentos no tienen nada que ver”, me dijo. Me dijo también que me mantendría informado de todo.
Pasó una semana y luego otra y otra más y así hasta cuatro. Cada dos días el señorito del departamento de atención al cliente me llamaba y me agasajaba con doña tal por aquí doña tal por allá, y estamos trabajando en lo suyo, y en cuanto me den una respuesta la informaremos… Vamos, que se puso en marcha todo el protocolo de la diplomacia asociada al engaño fino y pérfido. Siempre el tono de la conversación era tenso, como podrán imaginar. Y yo, que acostumbro a vivir en paz conmigo y entre las mías, quedaba jodida varias horas tras cada conversación. Continuamente me instaba el señorito a que arreglara y pagara la avería. “Para ganar tiempo”, decía y me aseguraba que si luego la situación se resolvía a mi favor me devolverían el dinero. Yo le decía que me suministrara la pieza gratis y que, después, si la situación se resolvía a su favor, les haría un ingreso por el importe. Ninguno de los dos confió en el otro. Vaya una amistad la nuestra.
En cada llamada la respuesta final se posponía para dos o tres días después. Tras expiar el enésimo plazo llamé al concesionario para averiguar si sabían algo. Cual fue mi sorpresa cuando me dijeron que la marca se iba a hacer cargo del dichoso turbo. Me imaginé entonces al monstruo dando la orden y en seguida pude reconocer su actitud como la de alguien rencoroso y de baja ralea. Aquel amigo del que me habían hablado y que una vez quise a pesar de no habernos presentado nunca, en realidad, jamás se había comportado como tal.
Unos días más tarde pude recoger mi coche.
Cuando estuvimos a solas mi coche y yo, aún nos miramos el uno al otro con desafío. Tal vez la relación entre nosotros haya quedado dañada para siempre.
Como último desmán e incongruencia he de contar que, pese a haber admitido el monstruo que la avería era un fallo ajeno a mí, y que en circunstancias normales nunca habría tenido que visitar el taller ni haber hecho gasto alguno, el taller me cobró la mano de obra.
En fin, pasado el tiempo, mi “Volks” y yo estamos intentando rehacer nuestras relaciones. Pensar ahora en todo aquello que sucedió me lleva a sacar algunas conclusiones. Una de ellas es que soy una verdadera especialista en no cumplir requisitos necesarios. Otra es que dentro de treinta y tantos mil kilómetros tendré que volver a ponerme en contacto con el monstruo, lo cual me produce un hastío indescriptible y me lleva a la conclusión principal, que no es otra que la de que Volkswagen y yo no somos amigos. Y es más, dudo que un ser así, tenga muchos amigos. Más bien conocidos que aun no se han cruzado entre él y sus intereses. Cuidado con estos monstruos. La que avisa no es traidora.