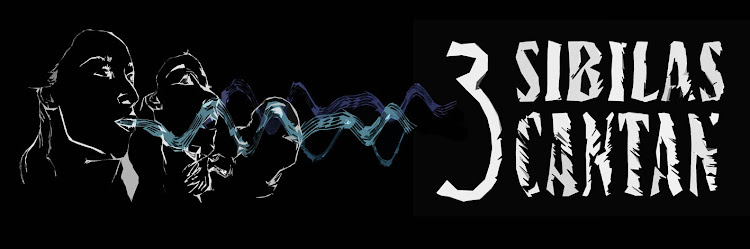Hace unas semanas conocí a Ismael. Ismael es un hombre larguirucho, con unas manos gigantes, que está al frente de una pequeña librería de viejo. Me contó con evidente amor como, él mismo, había cosido y encuadernado a mano algunos de los libros que vendía. No sé si han experimentado en alguna ocasión el placentero vaivén al que te llevan las palabras de alguien que te cuenta con cariño, con pasión y con conocimiento de causa algo que quieres escuchar.
Ismael me enseñó lo que era chiflar (preparar) una piel para encuadernar un libro. Me contó como había chiflado las pieles que usaba para forrar las cubiertas de algunos libros; me hablaba de un pequeño telar, de cómo tintaba las guardas a mano o de cómo confeccionaba los diferentes estuches que embellecían varios de los libros que me mostró. Me contaba cómo restauraba las páginas de algunos libros viejos con papel de fumar y cuánto apreciaba la calidad de una buena impresión o la bonita composición de una página.
Lo que habría dado por ser él en aquel momento. Podía entender todo lo que me contaba.
Con el máximo respeto de que fui capaz le pregunté si aquello le daba para vivir. Me contestó que no era rico, pero que era feliz.
“Joder, ¿qué no es bastante?”, pensé yo.
Aquello me recordó un desagradable episodio que me había sucedido unos días antes. Una importante editorial ha lanzado recientemente al mercado una colección para celebrar su no sé cuántos aniversario. La oferta de lanzamiento era barata y no por ser ésta una tramposa práctica habitual consiguió reprimirme. Se vendía por poco dinero un libro de un autor americano (que vende bien fuera) y el catálogo de la editorial, ambos en pasta dura. Los compré, como digo.
Aquella producción a gran escala, estudiada y diseñada para vender mucho, traía consigo una merma en la calidad de los productos (de los libros en este caso). La tipografía, por ejemplo, estaba empastada en algunas páginas y descolorida en otras. La anodina encuadernación, evidenciaba además las marcas de algo hecho en serie, rápidamente y sin cuidado. Los libros tenían golpes y raspaduras. Y no eran ese tipo de marcas que van haciendo el uso y la edad y que embellecen toda superficie, sino que eran de esas otras hechas por la prisa y el descuido y que confieren un aspecto desalmado a todo lo que tocan. Aquellos libros eran como ladrillos. No invitaban a la lectura. No eran objetos cálidos. No tenían aspecto de querer transportarnos a otros lugares y contarnos interesantes historias que les ocurren a otras gentes.
Recapacité sobre Ismael y de repente se me revelaron horribles todas aquellas teorías del marketing mix que había leído y oído en múltiples ocasiones.
El libre mercado (la sociedad de consumo, el capitalismo, bla bla bla) y su arma más potente, el marketing, nos han convencido a unos de que el objetivo es vender; ganar y hacer ganar; amasar cantidades obscenas de pasta; independientemente de lo que se venda. Y nos ha convencido también de que el que pretenda estar fuera de esto es un ingenuo o un retrasado mental (o las dos cosas).
A los de enfrente, a los consumidores, también nos ha envenenado. Nos ha hecho creer que el fin es comprar ciega y compulsivamente, en contra de un consumo racional-inteligente-exigente, que vaya más allá de los fx publicitarios.
A veces no me queda otro remedio que pensar que las tesis del marketing mix son una aberración nacida de este modelo de sociedad. Con una sensibilidad cínica (porque no es tal sensibilidad) sólo piensa en abastecer-contentar-noquear las necesidades (léase necedades) más primitivas de consumo del ser humano, sin poner mucha alma en la tarea; sin pensar realmente en la felicidad que tal servicio o producto podría aportarle al receptor final, sino en el beneficio que reportará si se ofrece lo que, por otra parte, se induce a demandar, envuelto con luces de neón.
El Marketing ampara infamias tales como pensar, a la hora de montar una empresa o idear un producto, única y fríamente en lo que demanda el público, por delante de nuestras habilidades y deseos naturales, esos en los que nos gustaría poner todo nuestro empeño y cariño. Nos alecciona el marketing para que rastreemos una necesidad en el mercado y automáticamente la satisfagamos. Parece el mundo al revés.
Hacer lo que uno desea y ofrecer a otro lo que quiere y a veces no encuentra, deja felices a ambos.
Tal y como Ismael lo veía se trata de cubrir unas necesidades de felicidad por ambas partes, en vez de cubrir las necesidades consumistas de ciertos clientes de plástico, provocadas por un espejismo publicitario muy probablemente.
Por otro lado, ganar más pasta de lo necesario es algo innecesario por definición. Y lo innecesario, lo superfluo, se termina volviendo en nuestra contra más tarde o más temprano, por una causa o por otra.
viernes, 13 de febrero de 2009
martes, 3 de febrero de 2009
LA INSOPORTABLE LEVEDAD DEL SABER
Lo prescindible es olvidable.
Yo tengo mala memoria, como casi todo el mundo. Los que dicen lo contrario es porque no recuerdan lo que han olvidado.
Aprendemos poquito, despacito y lo olvidamos pronto. De lo que hemos aprendido a lo largo de un año no recordamos casi nada al siguiente. De hecho parece ser que la sabiduría y la memoria son primas hermanas.
Una vez nos examinaron de lo aprendido en primero en tercer curso y nadie aprobó. Escasamente aprendemos lo que es fruto de una rutina. Toda una vida entera superando pruebas y gastando un tiempo inútil como Ulises. Somos unos tontos jodios que nos creemos más listos que el de enfrente porque tuvimos las santas narices de enfrentarnos a una dura prueba intelectual (y la superamos) un día de nuestras vidas.
Y estudiamos masters y cursos de apoyo y aprendemos más y olvidamos más y gastamos más tiempo. “Explíquenme lo que tengo que hacer, lo aprendo, lo hago y se acabó. De ocupar el resto del tiempo ya me encargo yo”.
 No se puede tener demasiada fe en los conocimientos adquiridos porque estos, al contrario que la energía, se crean y se destruyen continuamente. Parece que el saber sí ocupa lugar. Y que la letra no entra con sangre, o tal vez puede que entre, pero sale inmediatamente como alma que lleva el diablo, por principios. Los conocimientos que no se ejercitan de alguna manera se volatilizan en nuestro cerebro sin apenas percibirlo; se borran sin más; van a la papelera.
No se puede tener demasiada fe en los conocimientos adquiridos porque estos, al contrario que la energía, se crean y se destruyen continuamente. Parece que el saber sí ocupa lugar. Y que la letra no entra con sangre, o tal vez puede que entre, pero sale inmediatamente como alma que lleva el diablo, por principios. Los conocimientos que no se ejercitan de alguna manera se volatilizan en nuestro cerebro sin apenas percibirlo; se borran sin más; van a la papelera.
Conozco casos de personas con cargos importantes que han superado duras oposiciones o fuertes carreras, que confiesan que si tuvieran que hacerlo otra vez no saben si lo harían. No están muy seguros de que haya merecido la pena el esfuerzo.
¿Por qué valoramos tanto los conocimientos adquiridos? ¿Y los de los demás?
Ahora parece que a las amas de casa y a la gente que ha cuidado enfermos se les van a reconocer esos conocimientos empíricos y se les van a convalidar para acercarles a un centro oficial y que acaben unos estudios que puta falta les hacen, para que les den un título que puta falta les debería hacer, para que lo tengan mejor a la hora de conseguir un empleo. Pero qué cojones, el empleo deberían dárselo ya, antes de que olviden lo que saben hacer.
Pero si nos acojonamos cuando tenemos que hacer una división por dos cifras con un lápiz y un papel. Y eso es de preescolar.
Y es que al final sabemos cuatro cosas. Y el caso es que nos bastan. Para el día a día echamos mano de un arma de la que a veces parece asustarnos depender: la capacidad de pensar; el sentido común. Eso sí que no se olvida; eso sí se renueva.
Recuerdo una anécdota de una carrera. Fue en un examen de cálculo. Y aquella carrera no era precisamente de ciencias. De hecho era una de esas asignaturas que están en los planes de estudios para tocarle a una las narices.
Yo no había ido por clase en todo el cuatrimestre como era costumbre. Había fotocopiado los apuntes de alguna bienpensada que sí lo había hecho, me había hecho con los exámenes de otros años y allí estaba, sentada, esperando nerviosa mi hoja de examen.
De pronto va el tío y antes de repartir los exámenes nos dice que no podemos usar la calculadora. “¡No me jodas macho!”. No me lo podía creer.
Me puse a hacer el examen y al momento ya no me fiaba de nada. No estaba segura de si 8 + 9 eran 17 o qué puñetas eran.
Sin embargo, me sonreía. Pensaba en la jugada y me reía. Era la primera vez en toda la semana que dedicaba unos minutos a pensar de verdad. Aquel tipo sólo pretendía que confiáramos en nosotros mismos y en nuestras habilidades. Me di cuenta de que el examen lo había preparado mal: Tenía que haber empezado mucho más atrás, repasando la suma, la resta, la multiplicación y la división. Caí en la cuenta de que estaba allí, en mitad de una carrera universitaria, y no sabía ni dividir si no tenía una máquina cerca. Aquella revelación hubiera sido suficiente para abandonar la carrera si hubiera tenido una pizca de valentía. Pero la acabé.
Salí de aquel examen con una sensación extraña. Empecé a pensar en todo lo que había estudiado hasta entonces. En todo lo que había superado hasta llegar allí. En los conocimientos que se me suponían y que no tenía. En lo puta y frágil que era mi memoria.
Hace unos días oí una noticia que me recordó todo esto. Según los resultados extraídos de un reciente estudio, si volviéramos a examinarnos del carnet de conducir, suspenderíamos prácticamente todos. La cosa era obvia, pero alguien se entretuvo en corroborarlo. Volví a caer en la cuenta entonces de que, efectivamente, salvo lo de montar en bicicleta, lo demás se olvida todo más tarde o más temprano.
Hoy hago la o con un canuto. Hace muchos años que vengo haciendo la o con un canuto. No invertí más tiempo en doctorarme o masterizarme. De hecho, a fecha de hoy, no sé hacer otra cosa que la o con un canuto, pero qué bien me sale la puta o con un canuto y qué feliz me hace.
Y me preguntan en el trivial y digo, joder, si esto lo estudié en algún momento. Pero nada, ni puta idea. Y mi sobrina, que tiene quince años, contesta con una sonrisa burlona.
Pues mira bonita, no voy a repasar eso porque no me interesa y exige un esfuerzo intelectual y yo hace tiempo que suelo elegir mis esfuerzos intelectuales.
Yo tengo mala memoria, como casi todo el mundo. Los que dicen lo contrario es porque no recuerdan lo que han olvidado.
Aprendemos poquito, despacito y lo olvidamos pronto. De lo que hemos aprendido a lo largo de un año no recordamos casi nada al siguiente. De hecho parece ser que la sabiduría y la memoria son primas hermanas.
Una vez nos examinaron de lo aprendido en primero en tercer curso y nadie aprobó. Escasamente aprendemos lo que es fruto de una rutina. Toda una vida entera superando pruebas y gastando un tiempo inútil como Ulises. Somos unos tontos jodios que nos creemos más listos que el de enfrente porque tuvimos las santas narices de enfrentarnos a una dura prueba intelectual (y la superamos) un día de nuestras vidas.
Y estudiamos masters y cursos de apoyo y aprendemos más y olvidamos más y gastamos más tiempo. “Explíquenme lo que tengo que hacer, lo aprendo, lo hago y se acabó. De ocupar el resto del tiempo ya me encargo yo”.
 No se puede tener demasiada fe en los conocimientos adquiridos porque estos, al contrario que la energía, se crean y se destruyen continuamente. Parece que el saber sí ocupa lugar. Y que la letra no entra con sangre, o tal vez puede que entre, pero sale inmediatamente como alma que lleva el diablo, por principios. Los conocimientos que no se ejercitan de alguna manera se volatilizan en nuestro cerebro sin apenas percibirlo; se borran sin más; van a la papelera.
No se puede tener demasiada fe en los conocimientos adquiridos porque estos, al contrario que la energía, se crean y se destruyen continuamente. Parece que el saber sí ocupa lugar. Y que la letra no entra con sangre, o tal vez puede que entre, pero sale inmediatamente como alma que lleva el diablo, por principios. Los conocimientos que no se ejercitan de alguna manera se volatilizan en nuestro cerebro sin apenas percibirlo; se borran sin más; van a la papelera.Conozco casos de personas con cargos importantes que han superado duras oposiciones o fuertes carreras, que confiesan que si tuvieran que hacerlo otra vez no saben si lo harían. No están muy seguros de que haya merecido la pena el esfuerzo.
¿Por qué valoramos tanto los conocimientos adquiridos? ¿Y los de los demás?
Ahora parece que a las amas de casa y a la gente que ha cuidado enfermos se les van a reconocer esos conocimientos empíricos y se les van a convalidar para acercarles a un centro oficial y que acaben unos estudios que puta falta les hacen, para que les den un título que puta falta les debería hacer, para que lo tengan mejor a la hora de conseguir un empleo. Pero qué cojones, el empleo deberían dárselo ya, antes de que olviden lo que saben hacer.
Pero si nos acojonamos cuando tenemos que hacer una división por dos cifras con un lápiz y un papel. Y eso es de preescolar.
Y es que al final sabemos cuatro cosas. Y el caso es que nos bastan. Para el día a día echamos mano de un arma de la que a veces parece asustarnos depender: la capacidad de pensar; el sentido común. Eso sí que no se olvida; eso sí se renueva.
Recuerdo una anécdota de una carrera. Fue en un examen de cálculo. Y aquella carrera no era precisamente de ciencias. De hecho era una de esas asignaturas que están en los planes de estudios para tocarle a una las narices.
Yo no había ido por clase en todo el cuatrimestre como era costumbre. Había fotocopiado los apuntes de alguna bienpensada que sí lo había hecho, me había hecho con los exámenes de otros años y allí estaba, sentada, esperando nerviosa mi hoja de examen.
De pronto va el tío y antes de repartir los exámenes nos dice que no podemos usar la calculadora. “¡No me jodas macho!”. No me lo podía creer.
Me puse a hacer el examen y al momento ya no me fiaba de nada. No estaba segura de si 8 + 9 eran 17 o qué puñetas eran.
Sin embargo, me sonreía. Pensaba en la jugada y me reía. Era la primera vez en toda la semana que dedicaba unos minutos a pensar de verdad. Aquel tipo sólo pretendía que confiáramos en nosotros mismos y en nuestras habilidades. Me di cuenta de que el examen lo había preparado mal: Tenía que haber empezado mucho más atrás, repasando la suma, la resta, la multiplicación y la división. Caí en la cuenta de que estaba allí, en mitad de una carrera universitaria, y no sabía ni dividir si no tenía una máquina cerca. Aquella revelación hubiera sido suficiente para abandonar la carrera si hubiera tenido una pizca de valentía. Pero la acabé.
Salí de aquel examen con una sensación extraña. Empecé a pensar en todo lo que había estudiado hasta entonces. En todo lo que había superado hasta llegar allí. En los conocimientos que se me suponían y que no tenía. En lo puta y frágil que era mi memoria.
Hace unos días oí una noticia que me recordó todo esto. Según los resultados extraídos de un reciente estudio, si volviéramos a examinarnos del carnet de conducir, suspenderíamos prácticamente todos. La cosa era obvia, pero alguien se entretuvo en corroborarlo. Volví a caer en la cuenta entonces de que, efectivamente, salvo lo de montar en bicicleta, lo demás se olvida todo más tarde o más temprano.
Hoy hago la o con un canuto. Hace muchos años que vengo haciendo la o con un canuto. No invertí más tiempo en doctorarme o masterizarme. De hecho, a fecha de hoy, no sé hacer otra cosa que la o con un canuto, pero qué bien me sale la puta o con un canuto y qué feliz me hace.
Y me preguntan en el trivial y digo, joder, si esto lo estudié en algún momento. Pero nada, ni puta idea. Y mi sobrina, que tiene quince años, contesta con una sonrisa burlona.
Pues mira bonita, no voy a repasar eso porque no me interesa y exige un esfuerzo intelectual y yo hace tiempo que suelo elegir mis esfuerzos intelectuales.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)